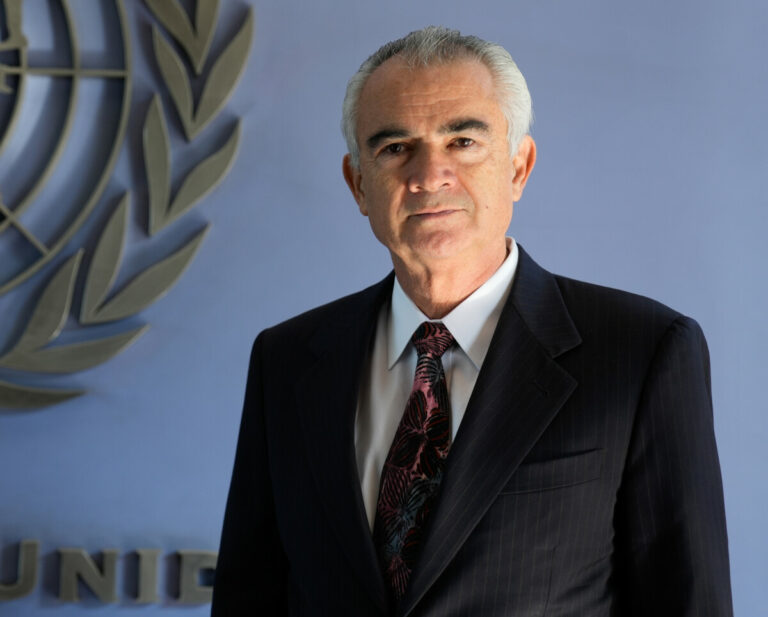Y el panorama futuro no es alentador.
El secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), José Manuel Salazar-Xirinachs, dijo en entrevista con la Agencia Sputnik que la región enfrenta el riesgo de tener «otra década perdida» si no encara reformas necesarias para impulsar el desarrollo productivo.
La economía mundial, según el experto, no favorece a América Latina y el Caribe en la actualidad.
El crecimiento y la demanda china de materias primas se ha desacelerado, a lo que se suma la política arancelaria de EEUU bajo la administración de Donald Trump, y las disputas geopolíticas que generan incertidumbre en la economía global.
En ese contexto, la región debe implementar cambios de gobernanza que faciliten la cooperación público-privada para el desarrollo de «servicios modernos», asegura el economista.
Por otro lado, Salazar-Xirinachs opina que los países sudamericanos y del Caribe, no deben entrar en una guerra arancelaria con EEUU, que sólo traería mayores costos a la región.
El economista visitó Uruguay para asistir a la ceremonia de asunción del nuevo presidente de ese país, Yamandú Orsi.
Lo que sigue es parte de la charla que Salazar-Xirinachs mantuvo en Montevideo con la Agencia Sputnik.
PREGUNTA: Usted sostuvo que América Latina viene de una década perdida por las bajas tasas de crecimiento económico. ¿Qué panorama ve para los próximos años?
RESPUESTA: Los datos son elocuentes. En la década de 2015 al 2024 la tasa de crecimiento de la región solo fue 0,9 por ciento, que es menos de la mitad del dos por ciento al que se creció en la famosa década perdida de los ochenta.
Es decir que esta no es solo la segunda década perdida, sino que es más perdida que la década de los 80. Con una tasa de crecimiento tan mediocre es muy difícil reducir la pobreza, la informalidad, crear empleo de calidad y al final de cuentas tener los ingresos tributarios para afrontar los gastos. El bajo crecimiento limita mucho el espacio fiscal junto con el pago de intereses de la deuda pública. Estamos ante un serio problema que debe enfrentarse, porque si no vamos hacia una tercera década perdida.
P: ¿Qué factores están incidiendo para que la tasa de crecimiento en América Latina siga siendo baja?
R: El crecimiento de América Latina en la primera década de este siglo estuvo alimentado por el boom de las materias primas. China estaba creciendo a un nueve por ciento, demandando minerales, soja, productos alimenticios. De alguna manera, fue un crecimiento que vino más por el dinamismo de los socios comerciales que por esfuerzos propios, que se hicieron, pero fueron insuficientes.
Ahora, desafortunadamente lo que vemos para los próximos años es una economía mundial que ya no está creciendo. China ya no está creciendo al nueve o diez por ciento, está creciendo cuatro o 4,5 por ciento. Europa está creciendo a un uno por ciento o incluso menos. A eso se le suma la nueva administración en EEUU y la amenaza de los aranceles, las guerras y las disputas geopolíticas que han cargado a la economía mundial de una incertidumbre que no había antes.
De manera que no va a haber una economía mundial que crezca a 3,5 o cuatro por ciento y con reglas claras, que es lo que favorece a América Latina. En ese escenario, no podemos esperar dinamismos que vengan de afuera. Por eso América Latina tiene que hacer las tareas.
P: ¿Qué tienen que hacer los países de la región para lograr mayores tasas de crecimiento?
R: Políticas de desarrollo productivo. Antes se llamaban políticas industriales y estaban muy basadas en subsidios y aranceles. Ahora preferimos hablar de políticas de desarrollo productivo de servicios modernos como biotecnología, inteligencia artificial, agricultura moderna, industria 4.0, entre otros. Para eso, lo que recomendamos es poner la gobernanza por delante, en vez de otorgar subsidios y aranceles.
Me refiero a que lo importante son los procesos de cooperación entre entidades públicas, el sector privado, la academia, los gobiernos locales, entre otros.
P: ¿Qué margen tienen los Estados para desplegar políticas sociales en un contexto de poco crecimiento?
R: El espacio fiscal delimitado es un gran problema actual. Después del shock pandémico muchos países se endeudaron para combatir esa crisis. Producto de eso, la mayoría de los países de América Latina destinan uno o dos puntos del producto interno bruto (PIB) al pago de intereses. Pero hay países que destinan tres, cuatro y hasta cinco puntos del PIB al pago de intereses. Para tener más espacio fiscal para gasto en salud y educación hay dos grandes vías. Una es movilizar recursos internos a través de una reforma tributaria. Pero hay toda una discusión sobre eso. Si un país crece más, va a tener más ingresos fiscales, aún con los mismos impuestos. Pero además hay que ver qué impuestos hay en cada país y cómo hacer para que el sistema tributario sea más progresivo, gravando más a la riqueza y no aumentando el impuesto a las ventas, que es más regresivo.
La otra gran vía para ayudar al tema del espacio fiscal son las iniciativas que las Naciones Unidas han puesto en conversación para reformar la arquitectura financiera internacional.
Allí hay temas como la creación de un mecanismo de reestructuración de deudas para países de ingreso medio, la recapitalización de instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo, o la Corporación Andina de Fomento, que está lejos de estar a la altura en términos de montos para avanzar en la Agenda 2030; la creación de bonos financieros temáticos.
Hay toda una agenda que podría ayudar mucho a aliviar el espacio fiscal, haciendo un sistema financiero internacional mucho más amistoso.
P: ¿Usted cree que en la medida que la desigualdad siga aumentando en la región está en riesgo la confianza en la democracia?
R: Sí, claro, sin duda. La desigualdad políticamente es muy corrosiva. Más ahora con las redes sociales donde toda la gente está muy informada de las formas de vida más lujosas. Nosotros decimos que las ciudades en América Latina son fábricas de desigualdad. Antes la gente vivía más mezclada. Ahora hay barrios extremadamente pobres, barrios de clase media baja y barrios de clase alta a los que además no se puede entrar. Uno entiende por qué eso es así, pero hay formas de promover más la cohesión social.
Por ejemplo, mejorar la calidad de la enseñanza pública. Todo el que puede quiere mandar a sus hijos a escuelas privadas porque es de mejor calidad y eso reproduce la desigualdad y la pobreza.
P: Javier Milei en Argentina logró reducir la inflación y bajar el déficit fiscal. Sin embargo, su política económica ha tenido costos sociales, sobre todo en términos de pobreza. ¿Hay un punto de equilibrio entre el ajuste fiscal y los costos sociales? ¿Cuál es?
R: Milei tiene un poquito más de un año en el cargo. Dijo que su prioridad era reducir la inflación y el déficit fiscal y las políticas le han funcionado. Con la reducción de la inflación, el salario real ha aumentado y por eso también el consumo. A su vez, hay un boom de producción de hidrocarburos. Nuestra proyección en Cepal es similar a la de otros organismos y es que Argentina va a pasar de una contracción económica de -3 puntos en 2024 a un crecimiento de 4,3 por ciento en 2025.
Todavía queda mucho por hacer. El gobierno ha anunciado el objetivo de eliminar los tipos de cambio múltiple, lo que requeriría una abundancia de dólares y una gran confianza que todavía no está. Por eso todavía no se ha hecho. Sería un gran signo si se hace exitosamente.
Ahora, todo esto se ha hecho a un gran costo en términos de pobreza y desempleo que el mismo presidente Milei ha dicho que iba a suceder. Creo que el gobierno tiene la intención de atacar estos problemas y lograr un equilibrio, pero el problema es que no hay suficiente dinero para hacer las dos cosas a la vez. O sea, mantener el monto de transferencias que tenía el Estado argentino con todos los recortes.
Dependerá de la habilidad política y económica, y de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional que la inversión se reactive y se pueda empezar a bajar el desempleo.
Reducir la pobreza a través de la creación de empleo de calidad requiere una reactivación muy grande de la inversión que todavía no vemos y es muy difícil en el corto plazo.
P: Usted vino a la asunción de Yamandú Orsi como nuevo presidente uruguayo. ¿Qué expectativas tiene para este país en el plano económico?
R: Uruguay es un país admirable por la madurez de las instituciones, por la democracia, por la calidad del diálogo político y social entre diferentes sectores. El desafío es que Uruguay ha estado creciendo en torno al uno por ciento en la última década. Es una tasa de crecimiento muy baja.
Me reuní con la ministra de Industria (Fernanda Cardona) y me quedó muy claro que hay un gran énfasis en el desarrollo productivo y se está pensando en aprovechar oportunidades en los servicios modernos en colaboración con el sector privado. Hablamos de electromovilidad y la profundización de la transición energética y creo que allí Uruguay podría tener un liderazgo en Sudamérica.
Hay un Estado de bienestar bastante desarrollado pero sé que está el tema de las pensiones para resolver. Pero soy optimista de que las partes se entiendan, porque hay diálogo social.
P: ¿Qué efectos cree que puede tener en Latinoamérica la política arancelaria de Estados Unidos bajo la administración Trump?
R: Impactos muy negativos, desafortunadamente. El mundo estaba saliendo de los aranceles aunque había otros tipos de protecciones como las regulaciones técnicas. Ahora regresamos a aranceles con niveles de 25, 50 por ciento que van a tener costos para Canadá, México y otros países.
De todas maneras, hay que darle paciencia a esta medida. El sector automovilístico norteamericano depende en gran parte de las partes, piezas y componentes que se fabrican en México. La competitividad de las principales marcas norteamericanas está amarrada a las cadenas de suministro de Canadá y de México. De manera que poner aranceles a esas cadenas de suministro es dispararse un poco en el pie. Eso va a crear disrupciones. Va a aumentar los precios de los automóviles norteamericanos. Va a hacer que EEUU pierda competitividad.
P: ¿América Latina debe responder con políticas arancelarias recíprocas?
R: Algunos países podrían hacerlo. Pero implementar políticas recíprocas sistemáticamente, sólo por reacción, podría traer costos todavía más altos. Y posiblemente sean peores para los países de América Latina que dependen más de las exportaciones a Estados Unidos. Tampoco descartaría una negociación con Estados Unidos en la que cada una de las partes tenga que dar algo.
P: ¿En este contexto, América Latina debe mirar aún más a China?
R: Con respecto a China hay dos o tres Américas Latinas. Si uno ve México y Centroamérica, el principal socio comercial es por lejos Estados Unidos. Pero si uno ve países de América del Sur, como Chile, ve que China es el principal socio y EEUU el segundo o el tercero detrás de la Unión Europea. A esos países no les conviene para nada desconectarse de China. Aunque ya no esté creciendo al nueve o diez por ciento está creciendo al 4,5 por ciento, lo que sigue siendo una tasa muy respetable para un país de 1.400 millones de habitantes. De manera que las oportunidades van a ir creciendo, claro.
P: En este escenario, ¿qué expectativas tiene sobre el Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea?
R: Es más importante que nunca tener este acuerdo. Ojalá lo puedan aprobar los parlamentos europeos porque el tratado da certeza y dinamismo económico. Pueden aumentar las inversiones europeas en Sudamérica y las exportaciones del Mercosur a Europa. Pero no vivimos en el mundo ideal. Hay mucho país involucrado y hay que ser pragmático. Creo que a los países de América Latina les conviene una relación balanceada con los grandes mercados y socios comerciales. No poner todos los huevos en una sola canasta. En China e India hay más de 2 mil millones de personas. África ya superó los mil millones y va a haber una clase media de consumo que va a ir creciendo.
Yo creo que hay muchas oportunidades que América Latina tiene que explorar más y que le pueden traer grandes beneficios.
P: Del 31 de marzo al 4 de abril se va a realizar el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible. Allí entre otras se analizarán los desafíos de la región en torno a la Agenda 2030 de la ONU. ¿Qué grado de cumplimiento ve de estos objetivos?
R: Desafortunadamente, no suficiente. Mejor que el promedio mundial, pero no muy positivo. Ha habido muchas cosas que han obstaculizado un avance. Falta de consistencia de políticas internas, falta de recursos, poco espacio fiscal, la pandemia de covid-19 y todas las crisis que vinieron después, la inflación, el aumento de precios de la energía y alimentos, más deuda pública. Todo eso fue un gran frenazo.
El 2025 es un año simbólico, porque se cumplen diez años del lanzamiento de la agenda y estamos a cinco años de la meta. Se puede acelerar el paso mejorando la gobernanza, la calidad de las instituciones, dándole prioridad política a los objetivos, instaurando diálogos sociales para que los actores jalen en la misma dirección y mejorando el financiamiento.